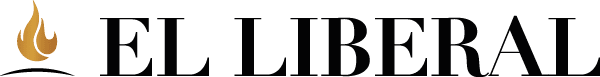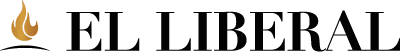Leí a Adriano Erriguel decir algo así como que la misión del escritor es escribir contra las agujas de su tiempo. No era una frase suya, sino de Philippe Muray, y siempre me ha parecido —como casi todo lo que escriben los dos— acertadísima. No obstante, Julito me convenció hace ya de que el escritor tiene también el deber de cantar las bondades de su tiempo, de tratar de redimir lo que éste tiene de redimible, pues de lo contrario el mundo sería todavía más lúgubre y nuestro paso por él se tornaría insoportable.
Por eso, hoy me he propuesto redimir algo que siempre me ha parecido pernicioso, como una especie de veneno que infecta a muchos de mis contemporáneos: los programas de cotilleo. Y hablo en tercera persona porque yo, aunque muy proclive a participar de los vicios del mundo, nunca me he sentido atraído por esas tertulias en las que se comenta lo último que ha hecho no sé quién o en las que se despedaza al de más allá porque ha dicho algo sobre el de más acá; supongo que mis otros vicios me tienen demasiado ocupado. El caso es que los programas de cotilleo tienen mala fama, un poco como el Mundial de Qatar, que nadie lo ve —¡boicot!— pero sus cifras de audiencia son altísimas. Quiero decir que nadie parece capaz de reconocer que sí, que sigue esos programas con fruición, que sentarse a verlos es su momento favorito del día; todo lo más que hacen sus seguidores es aceptar, y siempre a regañadientes, que los ven. «Bueno, alguna vez lo pongo», «no, si lo veo para reírme», y así.
Parece, en fin, que sus seguidores no han caído en que estos programas encarnan en realidad una parte importantísima, central de la naturaleza humana y que, al menos en ese sentido, no debieran sentir vergüenza por verlos. Cuando sucede algo extraordinario, y hasta si es sólo ordinario, uno siente la necesidad de compartirlo, de comentarlo, de ver qué es lo que otros piensan sobre eso que ha sucedido; y siente esa necesidad porque el hombre es un ser comunitario, social, político. Es más, casi podríamos decir que la antropología de Aristóteles puede defenderse a partir del fenómeno del cotilleo: basta con fijarse en cómo corre uno a contar a otro lo que ha visto, lo que le han dicho, lo que ha pasado y cómo ese otro escucha con atención a ese uno que viene a contarle lo que ha visto, lo que le han dicho, lo que ha pasado.
Algún lector perspicaz podría contradecirme alegando que una cosa es contar un cotilleo a un amigo y otra muy distinta ver esos programas en la televisión. Yo, claro, niego la mayor. Y la niego porque el hombre contemporáneo tiene pocos amigos, si es que los tiene, y carece además de espíritu comunitario porque se lo han arrebatado; en consecuencia, se ve abocado a recurrir a los programas de cotilleo para satisfacer esa necesidad tan natural de comentar —o de ver cómo se comenta— lo que sucede en un mundo, el suyo, en el que cada vez está más solo. Para él, cuyo núcleo familiar está roto, cuyos vínculos son endebles, estos programas son una especie de refugio porque le recuerdan sin que se dé cuenta cuál es su naturaleza.
No quiero decir con esto que el contenido de estos programas, o mejor, que los propios programas de cotilleo en sí no sean mejorables, que lo son, ni que sean virtuosos, pues no lo creo; lo que quiero decir es que responden a una necesidad que tiene el hombre por el modo en el que fue creado. Y de ahí sus cifras de audiencia. No es que nos hayamos vuelto tontos; es más bien que estamos solos. Más solos que nunca.