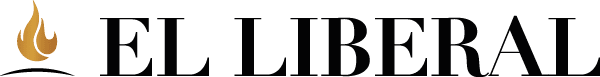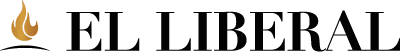Hace apenas una semana España despertaba con la noticia de la suspensión del presidente de Estados Unidos en Twitter. A dicha suspensión se sumaron, poco después, toda una retahíla de redes sociales que siguieron los pasos de la empresa de Jack Dorsey: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat (sí, sigue existiendo) y un sinfín de aplicaciones.
No fueron pocos los periodistas que se sumaron con muestras de apoyo al jolgorio de Silicon Valley. De hecho, cabe señalar que más bien fueron pocos los que se reservaron la capacidad de extrañarse por la magnitud del poder de un puñado de compañías tecnológicas, que habían mermado notablemente la capacidad comunicativa del presidente de la primera potencia en cuestión de horas.
Las redes sociales, que habían nacido como un quinto poder de contrapeso en manos de los ciudadanos —o al menos eso nos vendieron hace ahora una década, en el 15M o las primaveras árabes—, han comenzado una cascada censora en la que Trump solo era uno más al que barrer. Lo más insospechado de todo fue la perfecta simbiosis entre anticapitalistas y capitalistas, que aplaudieron al unísono viendo cómo se acallaba a buena parte de sus compatriotas. Concentración de poder para la élite e ideología de las masas, el capitalismo woke que ya definiera Miguel Ángel Quintana Paz.
Un periodista español con columna en TNYT, comentó al respecto: “la libertad de expresión no incluye el derecho a propagar odio, sabotear democracias, fomentar la xenofobia o difundir bulos”. Tiempo atrás había sentenciado que “la libertad de expresión incluye lo que te ofende, detestas o te parece idiota (…) Si ese derecho te incomoda, tienes muchos sitios donde no existe, desde Cuba a Arabia Saudí” en referencia a la polémica iniciada por un humorista español que se sonó la nariz con la bandera. Yo, en cambio, soy algo más discreto y apuesto por decir que si hasta Aristóteles dudó con su idea de libertad, no va a ser un columnista quien la acote en 2021. De hecho, la historia ya ha probado sobremanera que la libertad de expresión no es más que un ariete censor para aquellos que la definen. Y si no, reto al lector a que me defina qué es un saboteador de democracias.
Si 2020 nos sorprendió, 2021 viene cargado de otros fenómenos sobrenaturales. Véase periodistas aplaudiendo el cierre de cuentas por discrepancias. Quizá algunos sean muy jóvenes, pero no hace mucho eran ellos quienes levantaban la bandera de la libertad frente a estados y oligopolios. Hoy eso ha cambiado, y solo han hecho falta unas migajas de ideología.
Muchos han optado por coger otra senda: el carácter privado de las empresas. Siguiendo este argumento, podrían maniobrar a su gusto, pues no dependen del sector público y, por tanto, tienen total libertad de movimientos para censurar o reservarse el derecho de admisión de los usuarios. Ahora bien, pongamos España como ejemplo. Según Eurostat, en 2016 nuestro país ocupaba el último puesto de la clasificación en el valor de mercado de las empresas públicas estatales.
Atendiendo a este ranking y en comparación con nuestros vecinos de Europa, solo representaban el 1.9% del PIB. O lo que es lo mismo y como viene siendo evidente: la inmensa mayoría de las empresas que hay en España (y en otros lugares del mundo) son privadas. Siguiendo esta tesis, todas ellas estarían facultadas para decidir si nos proporcionan o no un servicio en función de criterios ideológicos, objetivos o subjetivos, reservándose para ellos la última palabra.
Según este leitmotiv, un banco podría cancelar tus cuentas según aspectos ideológicos, la compañía de móvil que tienes contratada estaría facultada para darte de baja en función de tus interlocutores o una agencia de viajes podría negarse a prestar un servicio de transportes por razón de las personas que te acompañen. No es una quimera, más de un banco ya ha anunciado el cese de relaciones con el presidente de EEUU en los últimos días.
Estas prácticas, que han crecido exponencialmente en los últimos meses, están propiciando la creación de un statu quo digital, donde la libertad de expresión depende de un algoritmo o de los designios de cuatro o cinco grandes propietarios que deciden en función de criterios arbitrarios y con unas formas que han denunciado gobiernos tan dispares como el alemán o el polaco, si bien las palabras de este último no han tenido la misma repercusión en prensa. De continuar esta escalada de persecución al discrepante, la libertad, en sentido estricto, quedará reducida a elegir a qué dominio someterse.