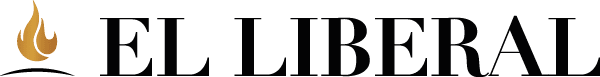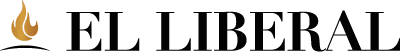Parafraseando al médico e historiador naval Guillermo Nicieza en su libro “Leones del Mar”, “las Reales Ordenanzas son, por definición, las normas legislativas propias y aplicadas a los diferentes ámbitos de la vida castrense que establecen las directrices de comportamiento, los derechos y los deberes del militar español, conformando un código militar sobre los principios motrices y reglas de comportamiento más ejemplar, veladas por el Honor, la Lealtad y la Disciplina”.
Pese a considerarse pioneras las del “Decreto del 2 de mayo de 1493” de los Reyes Católicos y su posterior modificación al año siguiente con motivo de la creación de las Guardias Viejas de Castilla, lo cierto es que, en ámbito naval, las ordenanzas son todavía más antiguas. Y es que, para ello, nos tenemos que remontar al Imperio Hispánico de los Austrias, momento en el que múltiples ordenanzas se sucederían como consecuencia del desarrollo logístico militar del momento. Con todo, no será hasta el reinado de Felipe V cuando se redacten las que serán las primeras Reales Ordenanzas Navales, publicadas y rubricadas por el rey el 6 de junio de 1717.
A partir de este momento, oficiales y soldados se uniformarían y agruparían entorno a unas fuerzas navales recogidas, conjuntamente, en la ya denominada Real Armada. En medio de este ambiente tan minuciosamente organizado, las “Reales Ordenanzas Navales de 1717” serán el germen de una disciplina naval que se irá actualizando conforme surja la Ilustración y sus consiguientes mejoras tecnológicas, científicas y culturales, dando pie a diferentes códigos navales que se irán sucediendo en el tiempo.
El caso del ejército de tierra también es de merecida mención debido a que, durante el periodo de Carlos III, se redactarían y publicarían las “Reales Ordenanzas de 1768”, las cuales se habían apoyado en sus precedentes y establecerían que el único privilegio de un militar no era su hidalguía o su sangre, sino su valía personal, además de romper con la obligatoriedad de la confesionalidad católica predominante hasta la fecha. Estas ordenanzas serían aplicadas también en la Armada, siempre y cuando fuesen compatibles con la normativa naval.
Para que un navío del Rey estuviese cohesionado y en completo y correcto funcionamiento, era de suma importancia que hubiese una estricta disciplina que llevase a los hombres a saberse a la perfección su puesto y sus funciones, así como sus derechos y deberes. Por ello mismo, y pecando de exceso, la tendencia natural de las autoridades marineras al debido cumplimiento de la reglamentación desembocaría en una alta frecuencia de castigos disciplinarios, pudiendo un oficial condenar a muerte a un soldado acusado tan solo con su palabra. Aun así, esta crueldad será percibida como injusta y, precisamente para evitarla, se establecería cierta regulación en el tema en el Tratado V de las Ordenanzas de la Real Armada de 1748. De todos modos, las ordenanzas eran interpretativas y dependían, por tanto, de la dureza disciplinaria del comandante.
En la Real Ordenanza Naval para el servicio de los bajeles de Su Majestad de 1802, se establecería que el deber primordial del marinero debía ser la obediencia ciega a sus oficiales y que, de lo contrario, sería severamente castigado. Con todo, el comandante leía diariamente las ordenanzas, por lo que no dejaba lugar a dudas sobre las mismas. No existía el desconocimiento, de tal manera que, en todo el siglo XVIII y parte del XIX, no hubo más que dos casos de insubordinación castigadas, además, sin excesiva dureza. De todos modos, la insubordinación era solo un tipo de pena, lo que significa que, al margen de esos dos casos aislados de desobediencia a las autoridades, se producían muchos otros delitos de mayor o menor grado que serían castigados de forma proporcional.
Dentro de los delitos de mayor gravedad, se le cortaba la mano al marinero que atacase a un oficial o favoreciese un motín, a los desertores se les condenaba a diez años de galeras, azotes para los ladrones y ahorcamiento a los mismos cuyos robos desembocasen en un crimen, además de atravesarle la lengua con hierros candentes a los blasfemos y arrojar al condenado por la borda atado a una cuerda (si se sumergía en el mar, era “caída mojada” y, si no lo llegaba a tomar, “caída seca”, siendo todavía peor porque podía sufrir luxaciones y fracturas por la parada en seco en el aire). De entre todas estas penas mayores, las más duras serán dos: 1) el azote con un látigo por parte del contramaestre (la personalidad más temida, respetada y odiada de todas) y 2) el paso por la quilla, el cual consistía en hacer pasar al condenado por debajo del agua de un lado al otro del barco y arrastrarlo por la quilla, llegando, en la mayoría de las veces, a morir por ahogamiento, desgarros en el cuerpo o ataques de tiburones atraídos por la sangre.
Sin embargo, los delitos más graves fueron minoritarios. La mayoría de las penas eran por delitos leves, entre los cuales se encontraban no ir a misa el día de fiesta, llegar tarde, no acudir al lavado o prepararse tarde para el combate. Estas minucias eran sancionadas con un régimen de pan y agua, o bien con el denominado “plantón”, es decir, encadenando al rebelde a unos grilletes situados en las cubiertas o en las bodegas y dejándole sin vino durante todo el día siguiente.
Destacable es también el hecho de que, en ocasiones, y solo para activar a los perezosos, los oficiales aplicaban castigos físicos sin delito aparente. Estos castigos no eran considerados por los marineros como tales, siendo percibidos como actitudes naturales y comunes que eran toleradas sin pega alguna.
Estamos hablando, por tanto, de unas ordenanzas castrenses que entablarían las bases de la disciplina de la Real Armada Española, como una de las fuerzas navales más antiguas del mundo e importantes y determinantes en el Imperio Español.