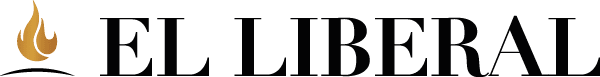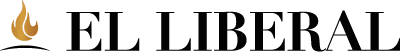Cada 6 de diciembre, políticos, periodistas e intelectuales de toda clase aparecen en las redes y los medios elogiando la Constitución. Da igual si uno se reclama de derechas o de izquierdas, pues en un caso podrá acogerse a su presunta defensa de la unidad nacional o de la monarquía parlamentaria y en el otro a su presunta defensa de no sé cuántos derechos y libertades. El que quiere ver a los de Bildu sentados en el Congreso se ampara en la Constitución igual que el que quiere expulsarlos, y el que quiere imponer un estado de alarma se ampara en la Constitución igual que el que quiere evitarlo. Así las cosas, y habida cuenta de que también puede alterarse, la Constitución no es garantía de nada. Por eso resulta lastimoso ver cómo unos y otros tratan de convencerse —y convencernos— de que no es la causa de la gran mayoría de los males que nos afligen. La presentan como garante de la libertad sabiendo que la libertad está cada vez más restringida; como garante de la soberanía a pesar de que ésta resida en Bruselas; como garante de la unidad aun cuando se esgrime precisamente para legitimar a los que quieren quebrarla.
Además, la Constitución ha tenido un efecto especialmente pernicioso: ha convencido a muchos de que la defensa de la patria —de su unidad, de su independencia, de sus habitantes— es monopolio suyo cuando, en realidad, es precisamente al revés. Y es que uno no puede defender España sentando en el parlamento a todos aquellos que quieren romperla, ni tolerando que la conformen diecisiete reinos de taifas que chantajean al estado, ni aceptando que su integridad se decida en las urnas; uno sólo puede defenderla rebelándose contra lo que la Constitución le impone. Digo más: contra cualquier constitución que se le imponga.
Porque al final, y aunque el texto del 78 sea nocivo en sí mismo, el gran problema no es nuestra Constitución, sino las constituciones en general. Todas ellas son solamente una manifestación más, y quizá la más importante, de ese voluntarismo propio de la modernidad que ha terminado por deformar nuestras sociedades. En este sentido, no hay tanta diferencia entre lo que lleva al hombre contemporáneo a redactar constituciones y lo que le lleva a, qué se yo, cambiarse de sexo: en ambos casos se trata de afirmar obstinadamente que la voluntad humana puede alterar la naturaleza de las cosas. Sin embargo, uno no podrá volar aunque lo desee con todas sus fuerzas y, desde luego, tampoco podrá a pesar de que se recoja en un ordenamiento jurídico su derecho a hacerlo.
En definitiva, como dijo Juan Manuel de Prada mientras el cosmopaletismo patrio andaba conmemorando el trigésimo aniversario de la «adhesión» de España a la Unión Europea, que nosotros celebremos el día de la Constitución es «como si el sifilítico terminal celebrase la fecha en la que contrajo el treponema». Un despropósito, vaya.