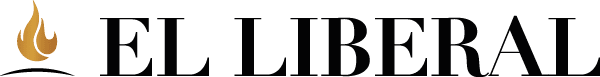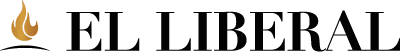A mediados de los años 50 solo los sometidos al experimento colectivista –y ni siquiera todos- eran conscientes de su coste en dignidad y calidad de vida. El resto, incluido yo mismo, estaba convencido de que el futuro era suyo, y todo quedó pendiente de comparar los resultados de las democracias liberales con los de economías estatalizadas. Cuando en 1991 el imperio soviético dimitió, ni Cuba ni Corea del Norte parecían capaces de sobrevivir a que Rusia y China se incorporasen al laissez faire comercial; pero lo que Marx llamó conciencia roja es un alma del mundo, que desborda la tutela de un gobierno u otro, y su versión de lo que hay ya estaba implantada en colegios y universidades desde los años 20.
Dos décadas antes, en los años 70, cuando quedó claro que la franja trabajadora no votaba al Partido, ni éste tomaba las medidas requeridas por la “pureza de principios”, a profesores y estudiantes nos pareció que los obreros habían olvidado su verdadero bien, y para obligarles a retomar la Bastilla apoyamos la resurrección de un terrorismo olvidado desde Cánovas, Sissi y el archiduque Fernando, asumido por Brigadas Rojas, Sendero y un largo etcétera. Sin embargo, como no dejaba de ser algo raro enmendarles la plana a los obreros, fue un apoyo providencial la propuesta de “un discurso desinteresado por la verdad, lo real y el sentido”, como el que empezó sugiriendo el marxista François Lyotard en La condición posmoderna (1976), pues permite prescindir no solo de demostración sino de enunciación.
Dicho discurso podría haberse considerado una broma, como nos pareció el arte experimental; pero los ministerios de Cultura de casi todos los países desarrollados -y la prensa con más solera-, vieron en el movimiento la novedad indiscutible, y una década después parte de sus seguidores estaba al frente de direcciones generales y subsecretarías, mientras otra sovietizaba las universidades introduciendo el departamento, un consejo hostil por naturaleza al prestigio, cuyas comisiones de contratación descalifican precisamente el interés por la verdad, lo real y el sentido.
Son innumerables las ventajas de un discurso donde argumentar e incluso tener vergüenza puedan presentarse como antiguallas desmentidas en su día por la posverdad, nacen sin ir más lejos del Consejo de Ministros más numeroso de todos los tiempos, cuya alianza de altermundistas y separatistas delata la multiplicación del ciudadano que Pericles llamaba idiotés: el dado a pensar que la cosa pública puede sobrevivir sin su concurso, y la libra por eso mismo a demagogos y ladrones.
No en vano nos gobiernan quienes denunciaban la transformación de la clase política en casta, aunque sean ellos quienes aspiran al status de casta, al carecer de otra ambición que un buen sueldo, y mucho mejor si permite ir dando caña a ricos y empresarios, esa gente absurda que prefiere crear empleo a emplearse. Naturalmente, dicha ética no nos lleva ni al cabo de la esquina; pero tras adormecer al idiotés con el credo de lo políticamente correcto, el paso siguiente de esa peña es el estado de excepción que reina en todas las revoluciones a lo Castro. Y dicha ignominia pesa ya sobre nuestras cabezas con los confinamientos y el toque de queda, medidas jamás aplicadas salvo en tiempos de guerra, o mediando disturbios de gravedad suficiente para temer saqueos al amparo de la noche.
Hasta qué punto dichas medidas solo pueden tranquilizar a hipocondríacos lo indica su pretexto, una variante de gripe que en siete meses no mató todavía a nadie de mis familiares naturales y políticos, ni del círculo de amigos, algo que dije hace un trimestre y sigo atestiguando hoy. Obedecer tales arbitrariedades no previene la invasión de tropas enemigas, ni salvaguarda casas y almacenes cuyas cerraduras se forzaron; pero consiente al Ejecutivo suprimir los derechos en teoría inalienables de movimiento y reunión, convirtiéndonos en un rebaño indefenso ante pastores improvisados, dados a arruinar en vez de enriquecer.
Me espetó ayer un joven al pasear por Santa Eulalia que los liberales llamamos mordaza y bozal a la mascarilla porque “nos gusta ver morir a los pobres desde nuestras residencias desinfectadas”. Pensando en él estaba cuando apareció esta mañana una vecina joven también, Aída, feliz de que le regalen un teléfono de última generación y 1.800€ mensuales como “informadora covid”, yendo por calles y casas a repartir folletos; le parece estupendo el chollo en tiempos de paro galopante, aunque coincide conmigo en preguntarse qué información podrá añadir a la de radios, televisiones, periódicos y autoridades, cuando desde marzo no hablan de otra cosa.
Para redondear mis informaciones de última hora, alguien le pasó mis señas al Foro de Acción Común, un ente que en colaboración con la universidad de Chiapas me dice textualmente: “Querido Antonio, ante la evidencia de una segunda ola, peor y más letal que la previa, donde los expertos detectan una crisis sistémica de la economía, la seguridad social y la democracia […] es esencial que consideremos esta pandemia como la anunciada metacrisis de capitalismo”.
Cui bono -a quién aprovecha- solía responder el romano enfrentado a conclusiones desconcertantes, y si nos preguntamos quién sale ganando de creerlo no tardarán en aparecer mandatarios como Rodríguez Zapatero, que además de primar los gastos sobre los ingresos desenterró el guerracivilismo, envenenó el derecho de familia y subvencionó al separatista catalán, cediéndole competencias fiscales en exclusiva. Como recordarán, la reacción popular fue darle mayoría absoluta a la oposición, para que hiciese y deshiciese, aunque Rajoy dejó intactas sus leyes más inicuas, paralizado por la posibilidad de ceder un solo voto a los rivales.
Creció con ello nuestra desconfianza hacia su tinglado; se fundieron luego como azucarillos las opciones de centro civilizado representadas por Díaz y Rivera; Abascal llegó a creerse que le venían bien los cuatro gatos falangistas supervivientes de Blas Piñar, y Casado sigue temiendo perder un sufragio. Entiendo que llevamos dos elecciones votando guiados por rabia, reflejos condicionados e idiotez en sentido etimológico, tan literófobos como desinteresados por la verdad, la justicia y el sentido, pues una cepa de gripe -por fortuna poco letal-, bastó para suspender el Estado de derecho, arruinando provisional o definitivamente a los muchos cientos de millones que gestionan o trabajan en negocios inseparables de la libertad de movimiento, reunión e iniciativa.
De hecho, los Ejecutivos en funciones siguen sin soltar su presa. No en vano, las riendas del español están en manos de quienes apostaron por el “hombre nuevo” del marxismo-leninismo, que para aprender a no ser egoísta y rebelde debe pasar siempre por un periodo indefinido de dictadura revolucionaria. Las de gobiernos conservadores siguen atadas al dogma de no regalar votos a otros partidos, como otrora Rajoy a las iniquidades políticamente correctas de Zapatero, pues la conciencia liberal parece adormecida. A la vista tenemos un siglo largo de revoluciones concretas, y deberíamos venerar libertades coetáneas de tanta paz y prosperidad como las conquistadas, por más que Occidente ande más vivo hoy en Tokio y Shanghai que en París y Londres.
Pero me veo más solo que a una pidiendo que surjan partidos nuevos o se reorganicen los existentes, y dispuestos a demostrarlo con desobediencia civil como otrora Gandhi, cuando nos asiste un derecho no menos elemental que el de la India a independizarse de Inglaterra.
Quizá exagere pensando que nos jugamos un retorno a la censura, el economato y el campo de concentración, con el misántropo disfrazado de médico y el gallina de prudente; quizá sea cosa de pasado mañana o nunca, ojalá. Pero pertenecer al principal grupo de riesgo me confirma que preferiré la cárcel a injerencias en mi derecho a una vida retirada como la elegida finalmente, que por supuesto incluye movimiento y reunión.
Siendo evidente que trepar en política repugna al honrado, y que mil cosas nos atomizan, no deja de serlo que si la alarma cede paso a un Estado de excepción ponemos en peligro todo cuanto la mayoría sigue amando, incluso sin saberlo. La historia universal confirma que ninguna jurisdicción se devolvió de buena gana, y mucho menos la más insidiosa: aquella basada en suplantar la deliberación del adulto por su propio bien.
Por lo demás, hay un cui bono independiente de ideologías, no menos que de pervertir el servicio público, mamando de la ubre política. ¿Y si la fábrica de pánico se orientase a vender una vacuna obligatoria, directa o indirectamente? La reacción en cadena de la polimerasa –PCR atendiendo a sus siglas en inglés- es una técnica para recopiar cualquier fragmento de ADN, cuya utilidad resulta de que tras amplificarlo es mucho más sencillo investigar el genoma, detectar la presencia de ciertas bacterias y virus, e identificar cadáveres. Como explicó su descubridor, el bioquímico Cary Mullis -casualmente un querido amigo personal-, “la PCR puede generar cien billones de moléculas iguales a la de una sola en una tarde”, calentando y enfriando la polimerasa adecuada en los llamados termocicladores.
Le sentó como un tiro a la academia científica, y retrasó una década la concesión del premio Nobel, que Mullis concibiera su hallazgo “conduciendo una noche por un bosque de sequoias bajo los efectos de LSD”, y es en todo caso oportuno saber que la compañía para la cual trabajaba en 1983 le pagó 10.000$ por la patente, revendida más tarde a Hoffman-La Roche por 300 millones. Más sombrío es saber que Mullis murió de neumonía a finales de 2019, cuando seguía surfeando y me cuentan otros amigos que no había dejado de ser un roble de tío, curiosamente poco después de declarar que la PCR no funcionaría como vacuna para la cepa entonces germinal de covid-19.
Sea como fuere, sabemos –esto sí a ciencia cierta- que la PCR detecta la presencia o ausencia en sangre de virus concretos en función de la cantidad de termociclos consumados. Más allá de 60 cubre el espectro entero, y cualquiera de los conocidos aparecerá en toda muestra. Ustedes verán si prefieren someterse; pero no dejo de preguntarme si postergaremos la insurrección al retorno de las penalidades primarias y el hambre. En todo caso, me alegro de estar asomado a los ochenta años y lleno de achaques incurables, porque jamás imaginé que los esfuerzos de la generación de mis padres y la mía desembocaran en la inconsciencia, la corrupción y la pusilanimidad reinantes.