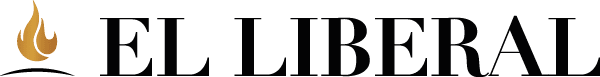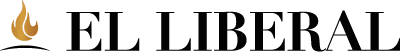La Nación en sentido político, esto es, en tanto que denota soberanía, aparece a finales del siglo XVIII, desarrollándose a lo largo del XIX, a raíz de las transformaciones producidas por los procesos revolucionarios sobre las sociedades del Antiguo Régimen (hablar de nación en sentido político con anterioridad es un anacronismo), a través de las cuales la soberanía se disocia, generalmente de forma violenta (guillotina), de la persona del monarca (recordemos aquello de Kantorowicz de los dos cuerpos del rey) para asociarse a la Nación, en tanto que grey o conjunto de ciudadanos que pasa así a ser la nueva titular de la soberanía (el «soberano» -el rey- que durante el absolutismo se identificaba con el Estado, va a ser descabezado pero ya como «ciudadano» –ciudadano Capeto-, disociado pues del poder soberano en cuanto que este queda identificado con la Nación).
De esta manera, y frente a su división estamental, basada en los privilegios (señoriales, feudales, fiscales, judiciales), propios del Antiguo Régimen, la Nación (política) aparecerá ahora como la reunión, libre de privilegios, de todas las partes individuales que constituyen el cuerpo social (producto de lo que Gustavo Bueno ha llamado metodología holizadora), esto es, como el conjunto isonómico de «ciudadanos», libres y jurídicamente iguales, una vez que queden disueltos los privilegios. En el caso francés, que va a ser tomado (más en la historiografía que en la realidad histórica) como modelo arquetípico, por lo arquetípico allí, a su vez, del absolutismo real («El Estado soy yo”), desaparecerán los estamentos cuando uno de ellos, el «Tercer Estado», se convierta, por saturación del mismo y negación de los otros, en ese «todo nacional» del que habló Sieyés, ahora representado institucionalmente en la nueva Asamblea Nacional (frente a los antiguos Estados Generales).
El concepto de Nación cobra así sentido político, como nación canónica, por su vinculación plena con el Estado o sociedad política en cuyo seno se moldea, de tal manera que la nación aparece así (frente a los conceptos de nación en sentido biológico o étnico) como sujeto titular de la soberanía, como demiurgo protagonista de la vida política (como dios útil, dicho por Álvarez Junco), comenzando, a través de sus representantes, a promulgar y hacer cumplir leyes frente al poder del absolutismo real («la nación reunida (assemblée) no puede recibir órdenes«, dice Bailly el 23 de junio de 1789, objetando las órdenes de Luis XVI de disolución de los representantes del Tercer Estado, después de haber jurado estos, en la famosa sala versallesca del juego de la Pelota, no disolverse hasta elaborar una nueva Constitución).
Esta situación, desencadenada con toda nitidez, decimos, con la Gran Revolución, constituye lo que se conoce historiográficamente como «Mundo Contemporáneo», siendo así que la «Historia del Mundo Contemporáneo» es la historia de la formación de las Naciones en este nuevo sentido político, y de sus relaciones mutuas, en las que la Humanidad de los 7.500 millones está, en la actualidad, políticamente distribuida.
En este sentido, y en contra de lo que muchos dicen, la «globalización política» de la Humanidad, el mundo ese sin fronteras que «imaginaba» John Lennon, está mucho más lejos de ser una realidad hoy que en el siglo XVIII, en el que coexistían 15 o 20 sociedades políticas («naciones históricas»), formalmente imperialistas, que convertían al resto del orbe en colonias, provincias o dependencias suyas. El «Mundo contemporáneo» ha representado, pues, una multiplicación exponencial de soberanías pasando, en dos siglos, de las 15 o 20 que podríamos fijar a finales del XVIII, a unas 200 reconocidas en la actualidad (en la ONU).
El principio de soberanía nacional, pues, que a partir de este momento se irá imponiendo (en Francia, en España, en Bélgica, etc.) y al que se subordina ahora, si es que se conserva, la autoridad real («el rey reina pero no gobierna», dirá Thiers), implica la posibilidad de planes y programas políticos totalmente nuevos que rebasan, para llevarse a efecto, las empresas de los monarcas de las “naciones históricas” (circunscritas al Antiguo Régimen), en cuanto que esos planes están dirigidos ahora a toda la Nación como reunión de ciudadanos libres e iguales: educación universal (la alfabetización de la población como objetivo nacional), ejércitos nacionales, política nacional de empleo (frente al corsé gremial), «seguridad social» (entre otras cosas para evitar epidemias, etc.), obras públicas (carreteras, ferrocarril, etc.), promoción de las ciencias y las artes, serán ahora empresas nacionales (ya no de la monarquía ni de la Iglesia) desarrolladas con una potencia sin precedentes y en donde el privilegio estamental, base del Antiguo Régimen, siempre supondrá un obstáculo para su desarrollo (aduanas interiores, privilegios y exenciones fiscales, tierras «muertas», señoríos jurisdiccionales, etc.).
La propagación del principio de soberanía nacional, además, irá acompañado, por la propia lógica política derivada de tal principio, de la industrialización y urbanización paleo y neotécnicas de tales naciones (por decirlo con Mumford), de tal modo que revolución política y «revolución industrial» estarán así asociadas en el mismo proceso de formación de este «mundo contemporáneo». El efecto inmediato más evidente es el extraordinario incremento de la población que alcanzará cotas inauditas hasta el momento («explosión demográfica»), llegando a vivir más gente simultáneamente en la actualidad, que gente vivió en el conjunto de los cuarenta siglos sucesivos anteriores (7000 millones de individuos antropológicos comiendo todos los días requieren unos niveles industriales de producción que desbordan la producción eotécnica tradicional).
Una población que, en cualquier caso, buena parte de ella, permanecerá en principio hacinada, deprimida y explotada, puesta al servicio de la industria en los contornos de las grandes urbes (dejando el campo y el taller para entrar como mano de obra en la fábrica, es el proletariado), y que, a la postre, terminará siendo canalizada de nuevo nacionalmente (ampliación del sufragio, reducción de la jornada laboral, etc), sobre todo a través de la presión ejercida sobre los gobiernos nacionales por la acción del asociacionismo obrero (cartismo, sindicalismo). Un asociacionismo obrero que, solidario del internacionalismo (el proletario como «clase productora universal», en la concepción proudhoniana y marxista), procurará desbordar en sus planes la perspectiva nacional (es la llamada «cuestión nacional»), readaptándose finalmente, sobre todo tras las guerras mundiales, al principio de soberanía nacional. El asociacionismo obrero quedará así más o menos encauzado (formación de las «clases medias», sociedades de bienestar, etc.) al imponerse la «conciencia nacional» a la «conciencia de clase» como factor práctico de movilización social (un ejemplo claro de esto lo sería el de la URSS que, tras la invasión alemana del 41, Stalin movilizó las tropas en un contexto de «guerra total» a favor de la «madre Rusia»).
Sea como fuera, las naciones políticas, en sus formas canónicas, desembocarán con todo, por necesidades de su propio sostenimiento, en industrialización creciente, en los llamados imperialismos de la segunda mitad del XIX (búsqueda de materias primas, de nuevos mercados, de mano de obra), quedando así todo el planeta por fin comprometido, de modo disyunto eso sí, en el desarrollo de este principio de soberanía nacional: toda parte del globo va a verse arrastrada en este proceso de industrialización que producirá, como consecuencia evidente, la destrucción de cualquier forma arcaica de organización social («nación étnica»), así como de los modos de producción eotécnicos (de nuevo Mumford) a ella asociados (la artesanía, de sobrevivir, quedará confinada en los mercados locales) convirtiéndose la «gran industria», dirán Marx y Engels con pleno acierto, en el gran demiurgo de las sociedades contemporáneas.
Y es que es importante subrayar el hecho de que esta disolución de los privilegios estamentales, operada por la acción de la metodología de la holización, no significa ni mucho menos una mayor prosperidad ni tampoco una mayor potencia de obrar para las partes sociales así “liberadas”: las partes individuales pueden quedar sumidas en formas de vida aún más duras desde el punto de vida laboral, por ejemplo, de lo que lo eran antes, produciéndose en efecto lo que otra vez Mumford llamó la «degradación del trabajador» propia de la disciplina industrial (durante la fase paleotécnica), en contraste con las más favorables condiciones de trabajo habidas durante el Antiguo Régimen o de la Edad Media. Degradación que aún puede ser mayor en la actualidad, con el llamado precariado (y al que Diego Fusaro dedicó un agudo ensayo).
Y será, en definitiva, en esta carrera imperialista industrial, en la que las naciones contemporáneas se terminarán enfrentando (primero en la «Gran Guerra» y después en la II Guerra Mundial), cuando el principio de soberanía (y este será el ámbito de aplicación del llamado «derecho de autodeterminación») se aplique también, con la descomposición de tales imperios, a las colonias, protectorados, prefecturas y dominios suyos en general (caso del Imperio francés o británico), así como también, aunque con un sentido bien distinto (los estados federados de la URSS no eran colonias), a las ex repúblicas soviéticas cuando el imperialismo soviético termine, finalmente, por fracasar derrotado ante las democracias homologadas de mercado pletórico (perestroika y caída del Muro).
Podemos así, sea como fuera, en este proceso de propagación global, universal pero disyunto, insistimos, del principio de soberanía nacional, distinguir dos momentos en relación a la apropiación o recubrimiento soberano del propio territorio de cada Nación:
- Un momento tecnológico en la formación de tales naciones, con el desarrollo de un ordenamiento jurídico (constituciones, códigos, etc…) y territorial (distribución en departamentos, provincias, etc…), ejércitos (milicias, ejércitos populares, el «pueblo en armas»), industrialización, comercio (unidad monetaria, pesos y medidas…) y finanzas (bancos nacionales…) que atiende, para consolidarlo, a los distintos aspectos del cuerpo político nacional.
- Un momento nematológico, mediante el que se busca una justificación doctrinal que, como nebulosa ideológica suya, envuelve el momento tecnológico, y por la que dicha sociedad política se trata de justificar (legitimar), bien frente a situaciones constitucionales anteriores, bien frente a las divergencias que se puedan producir en su seno, o bien también, frente a naciones homólogas rivales (de las que acaso se habían desgajado o enajenado).
Ambos momentos son esenciales en ese proceso de patrimonialización y explotación nacional del territorio y, además, recurrentes, puesto que no solamente tiene que sostenerse ese patrimonio de cara al exterior (manteniendo a raya al entorno fronterizo), sino que cada nueva generación tiene que ser encauzada nacionalmente (en el interior del cuerpo social) a través de todos los mecanismos de «crianza» y educación, y en todos los órdenes, que permitan, de este modo, el mantenimiento de esa «conciencia nacional» y eviten su disolución por divergencias internas. Y es que decía el poeta y diputado doceañista Quintana (autor de las célebres Poesías patrióticas, 1808), en lo que supuso el primer Plan de educación nacional de España (1814), lo siguiente: «nada más triste que ver a la Nación pagar la enseñanza de principios contrarios a sus propios derechos; nada en fin mas doloroso que notar la absoluta falta de una educación realmente nacional”.
Así, a medida que se forman (tecnológicamente) las naciones canónicas contemporáneas, tiene lugar una justificación (nematológica) de las mismas, y de su acción soberana, que se va a buscar en distintos ámbitos categoriales, en la etnología y la prehistoria (la raza), en la historia, en la geografía o en la lingüística, etc, para ofrecer solidez y consistencia (eutáxica) en su rivalidad mutua.
Se conforma y cristaliza así, en torno a la acción (tecnológica) soberana nacional, un cuerpo de doctrina (nematológica), una nebulosa ideológica (lo que llamaríamos propiamente nacionalismo), articulada en el ensayo, en el arte, la literatura, la música, que busca en las categorías la justificación de esa acción nacional, llegando incluso a escarbar en el subsuelo, levantando tumbas e «interrogando a los muertos» (como decía Heine), para ganar la carrera, ya arqueológica (ciencia decimonónica por antonomasia), por el título del «primer ocupante» frente a cualesquiera otra pretensión soberana o soberanista rival o fraccionaria (mito de los terrígenos, de Platón).
En este sentido el impulso nacional de estas disciplinas va a ser decisivo, a lo largo del siglo XIX, al servicio de las naciones (ancilla patriae), hasta el punto de que su institucionalización académica y facultativa de la Geografía, la Historia, Etnología, la Arqueología, la Lingüística y Filología, el Derecho histórico, etc, se va a producir a partir de este momento, que viene marcado, además, en esa búsqueda (justificación) de las raíces nacionales, por el romanticismo literario y artístico en general, con su recuperación o más bien recreación de la literatura popular, sobre todo heroica, de raíz medieval. O mejor, será este proceso de nacionalización e industrialización (este ser social) el que determine la conciencia nacional del romanticismo literario y artístico.
Sea como fuera, esa identidad «nacional» que busca la «justificación» de su patrimonialización territorial la encontrará, sobre todo, en los momentos de repliegue, y en el límite «caída», de los imperios tradicionales, produciéndose así el «descubrimiento» arqueológico de los pueblos prerromanos (galos o celtas, germanos, sajones, magiares), con su «prolongación» medieval, como base ancestral tradicional de ese patrimonio propio de las naciones contemporáneas, marginando en este sentido los cánones clásicos universales en favor de la singularidad romántica de los «caracteres nacionales» (es el triunfo de Herder frente a Winckelmann), incluyendo las versiones más exaltadas de los mismos (jingoismo, chauvinismo, boulengerismo, nazismo).
En resolución, y al margen de cómo se desarrollen, ambos momentos, tecnológico y nematológico, son pues fundamentales, constitutivos, en la formación de las naciones contemporáneas; España entre ellas.