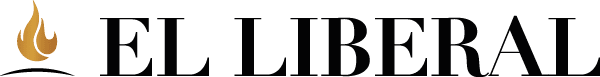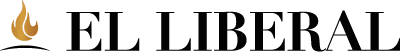A propósito del décimo tercer centenario de la batalla de Covadonga
La pregunta por el «origen» de España, que estaría presidido por la figura de Pelayo y su acción en Covadonga, ya supone posicionarse contra dos posturas límite completamente absurdas históricamente hablando (ya no sólo por ahistóricas, sino por antihistóricas, y, por lo tanto, colocadas en el irracionalismo, al margen de la «razón histórica»), a saber: la concepción providencialista de una «España eterna», por un lado, y la concepción negacionista de una «España inexistente», por otro.
La concepción de una España eterna puede tener varios sentidos, pero nosotros nos referimos al que vincula España al providencialismo cristiano («martillo de herejes, luz de Trento»), y que estuvo envolviendo desde el principio, como ideología, como mito justificativo, a la acción de respuesta frente a la conquista islámica tras la victoria de Tarik en Guadalete, en el 711.
Guadalete es interpretada, lo fue en las primeras crónicas de los «vencidos» (que eran cristianos), como un castigo divino que se producía como consecuencia de los vicios y excesos del último rey godo, Rodrigo, y cuyo resultado fatal, catastrófico, fue la «pérdida (espiritual) de España»: España, la España isidoriana, que había sido ganada para la causa de Cristo, y, por lo tanto, para su salvación en el contexto del círculo teológico dogmático cristiano, se desvía de ese curso salvífico, soteriológico, para quedar condenada al dominio infiel. La acción de Pelayo en Covadonga, en el 722, va a concebirse, en este marco teológico, como una reacción providencial, coloreada en seguida en las crónicas con un aura bíblica, deuteronomista (a los musulmanes conquistadores se les llama «caldeos», sus huestes se cuentan con cifras imposibles, propias del Antiguo Testamento, etc.), gracias a la cual se va a mantener viva la llama del cristianismo en España, hasta producirse su ulterior «restauración», tras los ochocientos años de lucha peninsular contra el islam.
Guadalete y Covadonga son interpretadas, pues, como dos acciones de designio divino (con la intercesión directa de la Virgen o del mismo Dios padre), que hablan de un proceso espiritual, en clave teológica -caída (Guadalete) y restauración (Covadonga)-, y que influye, o va a influir, en la redacción de las crónicas ligadas, primero, al reino de Asturias, y después al de Castilla y León. La luz del cristianismo en España, que parecía haberse extinguido en Guadalete, se vuelve a encender en Covadonga (siguiendo quizás aquello de que Dios aprieta, pero no ahoga), de tal manera que la cronística cristiana va a poner toda la carne en el asador para adornar, justificar teológicamente, la acción de Pelayo. En la célebre conversación que recogen las crónicas (seguramente inventada), previa a la confrontación en Covadonga, entre Pelayo y el obispo Oppas (identificado como hijo de Witiza, y que puede representar a la Iglesia colaboracionista con el conquistador), Pelayo compara en su discurso, siguiendo las Escrituras, la situación de la Iglesia, tras la conquista musulmana, con un pequeño grano de mostaza, que termina siendo el germen de grandes cosas (esto es, ganar de nuevo España para el cristianismo).
La acción de Pelayo, por modesta que fuera como acción bélica (así la pintan las crónicas árabes), va a quedar envuelta, llevada en volandas, por la narrativa cristiana y convertida en una gran batalla espiritual, siendo esta sublimación, operada sobre todo por la cronística posterior, tan histórica, esto es, tan real, como la batalla misma.
Ahora bien, en la medida en que se admita la acción providencialista de Dios actuando realmente en el proceso de acción conquistadora musulmana, y en su réplica «reconquistadora» cristiana, entonces se admitirá la acción paranormal de un sujeto, en este caso divino, y ello sí que nos situaría fuera del campo de la historia (de la razón histórica). La creencia (narrativa), entre los protagonistas de la acción en Covadonga (o de la cronística posterior), de que Dios o la Virgen están intercediendo a favor de los cristianos, sí es un acontecimiento histórico, o puede serlo, pero que la Virgen o Dios estén actuando realmente nunca puede ser una acción histórica. Una cosa es creer en el auxilio divino, y que esta creencia pueda estar conduciendo a las acciones de los hombres (de hecho, lo hace), y otra cosa muy diferente es creer que las acciones de los hombres son conducidas realmente con el auxilio divino. «Combatieron con todo género de armas y con un granizo de piedras la entrada de la cueva, en que se descubrió el poder de Dios favorable a los nuestros y a los moros contrario, ca las piedras, saetas y dardos que tiraban revolvían contra los que los arrojaban, con grande estrago que hacían en sus mismos dueños. Quedaron los enemigos atónitos con tan gran milagro», relata Mariana en su Historia de España (Obras del Padre Juan de Mariana, Historia de España, I, BAE, 30, p. 192), escrita siglos después, pero recogiendo el bagaje de la cronística vinculado al reino de Asturias (sobre todo las crónicas de Alfonso III). En el momento, pues, decisivo, en que la luz del cristianismo está en un tris de extinguirse en la Península, actúa, según Mariana, la providencia divina para asestar la derrota al enemigo infiel dando comienzo, con esta misma acción, esa nueva entidad, sancionada espiritualmente de un capirotazo divino, que se llama España («los nuestros», dice Mariana, refiriéndose a los cristianos).
Por esta vía providencialista, España es una idea eterna, en cuanto contemplada en la mente de Dios ab aeterno, y que se despliega en un momento dado, en la lucha entre las dos ciudades (Jerusalén o ciudad de Dios/Babilonia o ciudad del pecado), en el contexto de la realización del cristianismo histórico. La «Reconquista» significa, así, la «Spanie salus», la salvación del cristianismo y su Iglesia en España.
Existe otra concepción, en cierto modo sucedánea del providencialismo, que, si bien no se puede asignar a una ideología en concreto, sí que contempla España sub specie aeternitatis, borrando igualmente su origen. Es aquella que, a la manera del mito platónico de los terrígenos, deriva el carácter español de la geografía, como si, de algún modo, la tierra imprimiese un carácter singular, un «genio», que es común a todos los pueblos que la han ocupado (en esta línea situaríamos al sanchezalbornocismo). Así los españoles responden a un molde arquetípico, el homo hispanus, cuyo origen se establece in illo tempore, y que se fue revistiendo de romano, de visigodo, más discutiblemente de andalusí, de castellano, de aragonés, etc., pero sin dejar nunca de ser español. Opera aquí un quid pro quo, absolutamente metafísico, por el que la constitución actual de España es contemplada como una especie de destino manifiesto desde el que se mira toda la historia anterior como una preparación para llegar a la actualidad española (preparatio hispaniae), como si la «piel de toro», el propio «suelo» peninsular, estuviera destinado a ser necesariamente habitado por los españoles, aunque previamente hubieran de disfrazarse de otras cosas. Detrás de todos esos trajes, según esta concepción, persiste el mismo sujeto, lo eterno hispano, que en el presente ya se ha revelado en su verdadera esencia, y que, de alguna manera, tuvo en Covadonga su epifanía, un hito que marca el punto de no retorno para no dejarse avasallar como españoles por ningún otro pueblo extraño. Concepción esta, además, que lleva aparejada cierta carga axiológica al suponer que, a pesar de los numerosos intentos de sometimiento por parte de otros pueblos, los españoles siempre lograron sacar adelante su espíritu irredento (su numantinismo), para nunca dejar de ser lo que son (un ser que, en cualquier caso, siempre conserva cierto aire arcano, «un enigma histórico», inescrutable, resultado de su impronta providencial).
En definitiva, el providencialismo o bien niega, sin más, el origen de España (la «España eterna»), o bien lo encubre y esconde, con el enigma o el misterio, para presuponer, en ambos casos, que en el origen de España operan fuerzas sobre-racionales, que quedan por encima de la racionalidad histórica. Dicho de otro modo, la razón histórica es insuficiente para tratar acerca del origen de España que requiere, de alguna manera, de la teología.
Por otro lado, por el lado del negacionista, situado acaso en el otro extremo ideológico, aparece la idea de la inexistencia de España, y desde la cual la pregunta por el origen también carecería de sentido (o lo tendría, pero sólo ideológico). Así, por ejemplo, para Rodríguez Mediano, imbuido del planteamiento líquido posmoderno, simplemente hablar de «origen» ya supone caer en sustancialismo esencialista y excluyente, lo que inmediatamente nos sitúa en una representación «jerarquizada, simplificada y autoritaria del pasado», en definitiva, «conservadora» (le ha faltado decir «facha», sin más.): «El discurso de los orígenes es un discurso sobre la inclusión y la exclusión», sentencia este autor (Al-Ándalus y la batalla del presente, en: Hispania, al-Ándalus y España. Identidad y nacionalismo en la historia peninsular, Maribel Fierro y A. García Sanjuán (eds), ed. Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 30).
Según esta visión, España sería una especie de entelequia metafísica, un mito cuyo significado es puramente ideológico, en cuanto epifenómeno al servicio del imperialismo castellano, pero que nunca existió ni como realidad política ni, menos aún, como realidad nacional (Castilla, y España con ella, es una «nación inventada»). España es, en realidad, un «constructo» interesado de relatos, al servicio de una especie de conspiración castellanista (entre el rey, el noble y el cura), y que ha creado una falsaria «historia oficial» cuyo propósito es, sin más, legitimar históricamente ese tinglado político (imperialista, nacionalcatólico) llamado España, para perpetuarse en el tiempo. La «Historia de España» es un ardid político, del «nacionalismo español», con sus figuras heroicas inventadas (desde Pelayo hasta Daoiz y Velarde, pasando por el Cid, los Reyes Católicos, etc), para justificar su constitución contemporánea (como nación canónica), pero que no tiene correlato real en la historia de la Edad Media (ni en la Moderna). No existe España en la historia, esta es la tesis negacionista. Lo que sí existe es el nacionalismo español, y España como un subproducto ideológico suyo (es la idea de la mater dolorosa de Álvarez Junco).
He aquí un «botón» de muestra representativo de este posicionamiento negacionista (en su formulación más cruda, y menos sutil), en donde, hablando de la «cuestión española», se afirma lo siguiente: «He escrito alguna vez que Euskadi (o Cataluña) jamás lograrían la independencia de España porque es sencillamente imposible separarse de un país que no existe; y que, por lo tanto, para la unidad o para la separación, el requisito previo es la existencia, el aterrizaje de esa nación metafísica y violenta, aire y sangre al mismo tiempo, en los límites de sus pueblos, su reconstitución radical al margen de su historia y a partir de una soberanía cierta que decida contemporáneamente su nombre, su tamaño y su gobierno. Eso todavía está pendiente y la llamada Transición no ha hecho otra cosa que bordear de puntillas la cuestión, prolongando y agravando la paradoja: ha creído, sin ingenuidad alguna, que podía democratizar España sin refundarla democráticamente y que se podía decidir libremente su destino sin haber decidido antes libremente su existencia» (Santiago Alba Rico, La cuestión española). Es curioso que, según Alba Rico, haya que dar prueba «demostrativa» de la existencia para España, y no ocurra lo mismo para «Euskadi» (o Cataluña), cuya existencia por lo visto es de una evidencia axiomática (aunque, a su vez, tampoco se sabe de dónde procede tal evidencia, porque como él mismo reconoce, todavía están esperando «Euskadi» y Cataluña, su constitución «democrática», que es como decir genuina, verdadera). El único criterio de existencia válido para una nación, según se postula, es el de la libre decisión democrática (sea esto lo que fuera), de tal modo que España no existe porque esa decisión jamás se ha tomado (nunca el pueblo español ha sido libre para tomar una decisión sobre su origen), sino que «España» ha sido siempre un producto artificioso, espurio (un flatus vocis) de la conspiración oligárquica que ha dejado fuera permanentemente a las clases populares y sus distintas sensibilidades nacionales.
Y es que, en efecto, para este democratismo o fundamentalismo democrático (como lo llamó Gustavo Bueno), la conservación de España, con su historia, es incompatible con la democracia, siendo así que existen unos nacionalismos aceptables (compatibles con la democracia) y otros no (el español, por supuesto, está entre estos últimos), en un planteamiento de la cuestión que constantemente pide el principio de la nación vasca, catalana como ya constituidas, y, además, constituidas democráticamente.
En definitiva, la Historia de España es la historia, en realidad, de una conspiración oligárquica, en muchos momentos tiránica, pero nunca puede ser la historia de una nación inexistente.
Es verdad que este negacionismo no es irracional, a diferencia del providencialismo (que postula un sujeto de acción imposible). La conspiración españolista podría funcionar racionalmente, pero sí es ahistórico al negar esa ingente masa documental que habla de España y de los españoles desde la Alta Edad Media en adelante. Concebir tal idea, depositada en los documentos medievales, como una conspiración decimonónica posterior es de una cerrazón negacionista, completamente sectaria, que sólo desde intereses ideológicos, y no históricos, se puede mantener.
En definitiva, tanto el providencialismo antihistórico (que postula irracionalmente un sujeto teológico imposible), como el negacionismo ahistórico (que niega ideológicamente la presencia y el peso de la documentación), impiden calibrar el alcance histórico, esto es, real, de la figura de Pelayo y de su acción en Covadonga.